
Regresar
Neuroestimulación en el tratamiento de problemas vesicales y rectales
La neuroestimulación, también conocida como neuromodulación, es una técnica terapéutica avanzada que ha revolucionado el manejo de disfunciones vesicales y rectales. Este procedimiento se fundamenta en el uso de impulsos eléctricos para estimular nervios específicos, principalmente los sacros, que controlan la vejiga y el intestino.
Desde su aprobación por la FDA en 1997 para tratar síntomas de disfunción del tracto urinario inferior, la neuromodulación sacra ha demostrado ser una opción efectiva para pacientes que no responden a tratamientos conservadores como la fisioterapia o medicamentos y que desean evitar otros procedimientos más invasivos. En este artículo exploraremos cuáles son sus usos, los candidatos ideales, las expectativas y culminamos con un decálogo de consideraciones clave para esta terapia.
Mecanismo de acción.
La neuromodulación sacra implica la implantación de un electrodo en la médula sacra aproximadamente a nivel de S3, conectado a un generador de pulsos que modula los reflejos miccionales y gastrointestinales. Este procedimiento modula la actividad neurológica de la vejiga y el recto, mejorando el control de las contracciones involuntarias y la respuesta al dolor, dependiendo de parámetros ajustables en el generador como amplitud y frecuencia de descarga.
Casos de uso principales
Se utiliza principalmente para tratar incontinencia urinaria de urgencia, retención urinaria no obstructiva, vejiga hiperactiva, dolor pélvico crónico, incontinencia fecal y estreñimiento severo. La técnica también ha mostrado beneficios en pacientes con disfunciones asociadas a condiciones neurológicas, como esclerosis múltiple o lesiones medulares.
La neuroestimulación es particularmente útil en casos de disfunción vesical refractaria, como la vejiga hiperactiva, donde los pacientes experimentan urgencia miccional constante o incontinencia. También se emplea en retención urinaria no obstructiva, ayudando a estimular el músculo detrusor para facilitar la micción. En el ámbito rectal, se ha demostrado eficaz para tratar incontinencia fecal y estreñimiento crónico, especialmente en pacientes donde los tratamientos de primera línea, como cambios en la dieta o medicamentos, han fallado. Además, es una opción para el dolor pélvico crónico, reduciendo la severidad y duración del dolor en muchos casos.
Candidatos ideales
Los candidatos ideales para la neuromodulación sacra son pacientes con disfunciones vesicales o rectales crónicas que no han respondido a terapias conservadoras, como ejercicios de suelo pélvico, biofeedback o farmacoterapia. Esto incluye a personas con vejiga hiperactiva, incontinencia urinaria de urgencia, retención urinaria no obstructiva, incontinencia fecal o dolor pélvico crónico. También son candidatos aquellos con vejiga neurogénica asociada a condiciones como esclerosis múltiple, lesiones medulares o espina bífida, siempre que no presenten obstrucciones urinarias. La evaluación psicológica es crucial para asegurar que el paciente pueda adaptarse a un dispositivo implantable y tenga expectativas realistas.
Procedimiento y fases
El procedimiento de neuromodulación sacra se realiza en dos etapas. En la primera, se coloca un electrodo temporal en el foramen sacro S3 bajo anestesia local, conectado a un estimulador externo para un período de prueba de una a dos semanas. Si el paciente experimenta una mejoría de al menos el 50% en los síntomas, se procede a la segunda etapa, que implica la implantación de un generador de pulsos permanente en la región glútea. Este dispositivo es programable y puede ajustarse según las necesidades del paciente, ofreciendo una solución a largo plazo con una batería que dura aproximadamente 10 años.
Expectativas y resultados
Las expectativas de la neuromodulación sacra son prometedoras, con estudios que reportan mejoras significativas en la calidad de vida. En series norteamericanas, se ha observado un éxito subjetivo superior al 50% en el 70% de los pacientes, y hasta el 90% en el 35% de los casos, con un seguimiento promedio de 22 meses. En Europa, se han reportado tasas de continencia del 100% en casos de incontinencia urinaria de urgencia y reducciones significativas en el dolor pélvico crónico. Sin embargo, los resultados varían según la condición tratada y la selección adecuada del paciente. Los efectos secundarios, como infecciones o molestias en el sitio del implante, son poco frecuentes, con una incidencia de alrededor del 5% o menos.
Limitaciones y consideraciones
Siendo la neuromodulación muy efectiva, no es adecuada para todos los pacientes. Aquellos con obstrucciones urinarias, malformaciones espinales severas, marcapasos no compatibles, infecciones activas y ciertas condiciones pre-existentes como diabetes con neuropatia avanzada, pueden no ser candidatos. Además, la terapia requiere un gran compromiso del paciente para adaptarse al dispositivo y asistir a seguimientos regulares para ajustes. La falta de evidencia sólida en ciertos grupos, como pacientes pediátricos con vejiga neurogénica, limita su uso en estos casos. Es fundamental una evaluación exhaustiva, incluyendo estudios urodinámicos y psicológicos, para maximizar el éxito terapéutico.
Avances recientes
En los últimos años, se han desarrollado técnicas menos invasivas, como la estimulación transcutánea del nervio tibial posterior (PTNS por sus siglas en inglés), que ha mostrado eficacia en el tratamiento de la vejiga hiperactiva, con tasas de mejoría subjetiva entre el 48% y el 93%. Esta modalidad, aprobada por la FDA en 2011, es una alternativa ambulatoria que no requiere cirugía, aunque los resultados son menos consistentes que con la neuromodulación sacra. Además, los avances en dispositivos implantables han permitido sistemas más pequeños y programables, mejorando la comodidad y la autonomía del paciente.
Impacto en la calidad de vida
El impacto de la neuromodulación en la calidad de vida es notable, especialmente en pacientes con incontinencia o dolor crónico que afecta su vida social y emocional. La reducción de síntomas como la urgencia miccional o la incontinencia fecal permite a los pacientes retomar actividades diarias con mayor confianza. Estudios han demostrado mejoras en índices de calidad de vida, como el cuestionario Potenziani, y una disminución significativa en la depresión asociada a estas condiciones. Sin embargo, el éxito depende de una selección cuidadosa y de la gestión adecuada de las expectativas.
Decálogo de la neuromodulación sacra
-
Indicaciones claras: Usar en incontinencia urinaria de urgencia, retención urinaria no obstructiva, vejiga hiperactiva, incontinencia fecal o dolor pélvico crónico.
-
Selección de pacientes: Priorizar a aquellos sin respuesta a tratamientos conservadores.
-
Evaluación previa: Realizar estudios urodinámicos y psicológicos para confirmar la idoneidad del paciente.
-
Prueba inicial: Implementar una fase de prueba con electrodo temporal para evaluar la eficacia.
-
Expectativas realistas: Informar que los resultados varían, con mejoras significativas en el 50-90% de los casos.
-
Procedimiento mínimamente invasivo: Realizar bajo anestesia local, con rápida recuperación.
-
Seguimiento regular: Ajustar parámetros del dispositivo según necesidades del paciente.
-
Riesgos mínimos: Considerar infecciones (5%) o molestias en el sitio del implante.
-
Alternativas no quirúrgicas: Explorar opciones como la estimulación transcutánea del nervio tibial posterior.
-
Enfoque multidisciplinario: Según sea el caso, involucrar urólogos, gastroenterólogos (coloproctólogos), neurocirujanos y psicólogos para un manejo integral.
FUENTES:
-
Carrington EV, Evers J, Grossi U, Dinning PG, Scott SM, O’Connell PR, et al. A systematic review of sacral nerve stimulation mechanisms in the treatment of fecal incontinence and constipation. Neurogastroenterology & Motility. 2014;26(9):1222-1237. PubMed
-
Kütükoğlu U. Sacral neuromodulation treatment for urinary voiding dysfunction: a review. 2023. Semantic Scholar
-
Schmidt RA, Jonas U, Oleson KA, et al. Sacral nerve stimulation for treatment of refractory urinary urge incontinence. 1999. PubMed
-
Siegel S, Noblett K, Mangel J, et al. Five-year followup results of a prospective, multicenter study of patients with overactive bladder treated with sacral neuromodulation. Journal of Urology. 2018;199(1):229-236. ScienceDirect
-
Thaha MA, Abukar AA, Thin NN, Ramsanahie A, Knowles CH. Sacral nerve stimulation for faecal incontinence and constipation in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2015;(8):CD004464. PubMed+2QMRO+2
-
van Kerrebroeck PEV, van Voskuilen AC, Heesakkers JP, et al. Results of sacral neuromodulation therapy for urinary voiding dysfunction: outcomes of a prospective, worldwide clinical study. Journal of Urology. 2007;178(5):2029-2034. doi:10.1016/j.juro.2007.07.032 PubMed+2SCIRP+2
-
Jonas U, Fowler CJ, Chancellor MB, et al. Efficacy of sacral nerve stimulation for urinary retention. Urology. 2001. PubMed
-
Al-Danakh A, Al-Rasasi M, Al-Taie O. Posterior tibial nerve stimulation for overactive bladder: Mechanism, classification, and management outlines. Current Urology Reports. 2022;23(5):223–234. PubMed
-
Feloney MP, Wang J. Sacral Neuromodulation. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024. Disponible en: NCBI Bookshelf. NCBI
-
Ramírez-García I, Blanco-Rodríguez M, Vázquez-García F, et al. Efficacy of transcutaneous stimulation of the posterior tibial nerve compared to percutaneous stimulation in patients with overactive bladder: A randomized controlled trial. Neurourology and Urodynamics. 2019;38(8):2207–2215. PubMed+1
Fuente: Carlos A. Porras Médico Cirujano
Imágen principal: freepik
Regresar










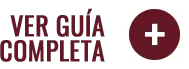





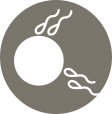




.gif)
